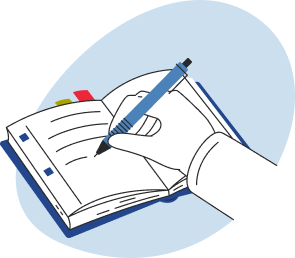VALÈNCIA.- ¡¡Crunch!! ¡¡Ouch!! ¡¡Pow!! ¡¡Whamm!! Qué mejor sitio que un televisor, templo por excelencia de la cultura pop, para llenarlo de rótulos onomatopéyicos y convertirlo así en una sucesión de viñetas de cómic en acción. La fiesta comenzó en 1966 con el estreno de Batman y terminó el día en que, dos años después, dejó de rodarse. Ni antes ni después hubo una serie igual. Batman captó el espíritu más lúdico de la cultura pop de los sesenta y colaboró a su difusión a través de un medio masivo. Inspirada en el tebeo homónimo, introdujo el concepto de camp en la cultura televisiva. Hasta entonces, lo camp —adjetivo aplicable a aquello que es deliberadamente absurdo, ridículo, exagerado—, que es primo hermano de lo kitsch y, sin embargo, no tiene nada que ver con cierto expresidente autonómico, era patrimonio del cine y el teatro.
Al ser convertido en serie, el cómic de Batman pasó a ser un monumento al camp. Los personajes originales dejaron atrás su carga dramática y oscura —ya se encargarían, años después, Tim Burton y Christopher Nolan de que la recuperaran— para convertirse en artífices de algo que no podías tomarte en serio simplemente porque no hacía falta tomárselo en serio.
Batman llega a la televisión como una consecuencia más de la consagración del pop art. Los cuadros de latas de sopa de Warhol y las viñetas amplificadas de Lichtenstein habían sacado al cómic de su nicho, convirtiéndolo en algo digno de ser apreciado y respetado por todos los públicos. Por otra parte, en 1964 Susan Sontag había introducido ese término maravilloso, camp, aplicable a algo que es tan sumamente malo que acaba siendo bueno y que terminaría derribando unos cuantos muros de elitismo cultural. En medio de ese contexto, la cadena ABC, necesitada de encontrar productos que le ayudaran a recuperar la audiencia perdida, recurre al personaje de Batman que, al igual que Superman, ya había tenido su serie años atrás.