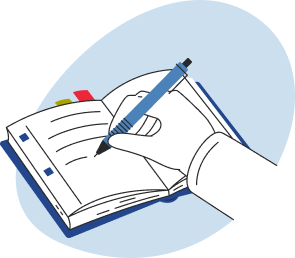VALÈNCIA. Alberto Ramos Lizana (Castellón, 1976), el músico, activista e investigador a quien todo el mundo conoce como MC Alberto en el ámbito de la cultura, apenas tenía siete años cuando acudió al cine Azul de Castellón para ver Beat Street (1984), la película norteamericana que dramatizaba los orígenes del hiphop. Aquel nuevo lenguaje que se fraguaba en las calles de Nueva York. Eso le cambió la vida. Filmada en las calles del Bronx, plasmaba con realismo los cuatro ejes sobre los que se asentaba una cultura floreciente, que entonces apenas podía imaginar que se extendería por todo el mundo y gozaría de décadas de vigencia en miles de idiomas distintos y en cualquier confín del globo: el rap (su faceta vocal), el Djing (su base musical: la parte puramente instrumental), el breakdance (su expresión bailable) y el grafiti (su vis pictórica o artística). No hablamos de una cultura exótica ni minoritaria, ni mucho menos: los lectores que superen los cuarenta y tantos años seguramente recordarán aquellos concursos de breakdance que TVE ofrecía en prime time dentro de su programa Tocata (años ochenta), o tendrán aún en cuenta que el primer espacio musical de nuestra televisión autonómica se llamó, precisamente, Grafiti, a principios de los noventa. Y el músico castellonense me recuerda que, en 1984, revistas de cine como Fotogramas y hasta juveniles como Super Pop ya dedicaban reportajes a lo que era un fenómeno social.
Tras ver aquella película, Alberto decidió consagrar su vida al hiphop, y algo similar le ocurrió al artista Sergio Esteve MAV (Castellón, 1976), con quien comparte edad, quien ya en los noventa comenzó a pintar grafitis por diversas localidades de la provincia de Castellón. Ambos han dado forma a Un viatge per les parets de Borriana a Vinaròs. Orígens del grafiti a Castelló (2023), un fastuoso libro de cuatrocientas páginas que, más que una simple historia del grafiti en su provincia, se erige en fascinante recorrido por cuatro décadas de cultura hiphop en la Comunitat Valenciana, ya que cuenta sus conexiones con la escena de la ciudad de València (incluso de Zaragoza), a través de abundantísimo material gráfico, entrevistas con artistas, músicos, periodistas, propietarios de tiendas de discos, escritores, fotógrafos y activistas de todo pelaje y condición. Es un libro esencial sobre nuestra cultura popular, que —entre otras cosas— ayuda a entender cómo esas pintadas que surgieron como espontáneo brote contracultural, al margen de cualquier jerarquía, han ido evolucionando desde el grito primario hasta la sofisticación. Hasta lo que hoy conocemos como arte urbano, perfectamente institucionalizado en localidades como Fanzara.
De la clandestinidad al museo
MC Alberto, quien ya había dedicado gran parte de sus esfuerzos a este asunto con una unidad temática para la Universitat de València en 1997 y en su trabajo para el capítulo sobre el hiphop incluido en el libro Historia del Rock en la Comunidad Valenciana. 50 años en la colonia mediterránea (2004), es consciente de haber dado voz y visibilidad a quienes apenas gozan de ellas en los grandes medios. Y, estéticamente, el grafiti era algo demasiado apetecible como para no utilizarlo de puerta de entrada al universo de la cultura hiphop. «El grafiti está al alcance de todo el mundo y se puede hacer en cualquier momento; es un fenómeno de comunicación visual, el gesto primigenio de la autoafirmación de quienes no se sienten representados y buscan el reconocimiento», me dice. Y me cuenta que todo nace «a mediados de los años sesenta, un periodo de profunda agitación social, aunque llega aquí en los primeros años ochenta a través del hiphop, como su expresión gráfica y plástica, después de que durante los setenta copara las calles y metros de Nueva York en paralelo a la relevancia que se le daba al arte de creadores como Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, John Fekner o Richard Hambleton».