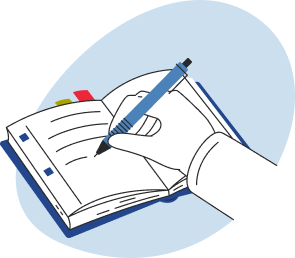Volver a los pueblos de l’Horta Sud es volver a la cruda realidad. Cuando pensábamos que ya habíamos sanado de aquella puñalada líquida del 29 de octubre, reaparecen los coches destrozados, la tierra revuelta por la furia del agua y las persianas retorcidas por la riada. Allí, en esos pueblos cosidos unos a otros, separados por un par de pasos, vive Michael Barros. La acera donde está su casa en la calle Metge Gómez-Ferrer (¿dónde no tendrá una calle este pediatra que a tanta gente ayudó cuando España y Valencia eran aún más pobres que ahora?) pertenece a Sedaví, pero la de enfrente ya es Alfafar. Así de difusas son las fronteras en estos municipios en los que los carteros se cruzan unos con otros. Las farolas, en el lado de Alfafar, están llenas de muescas. Son de los golpes de aquella noche horrenda. Los coches que eran arrastrados como juguetes y que dejaron las bases de las farolas como si las hubiera arañado un gato con garras de acero.
Michael tiene 34 años, una bonita sonrisa y un corazón grande. Sus dos orejas están atravesadas por una serie de piercings y aros plateados. La hora la marca uno de esos relojes de lucecitas. Él se sienta en su silla de escritorio, con una ventana a su espalda por la que se cuela el trino de los pájaros y luego el aullido de los trenes que vuelven a circular por esta tierra herida, y comienza el viaje de su vida desde Sangolquí, la ciudad ecuatoriana plantada a 2.500 metros sobre el nivel del mar, que es donde nació Michael. El tío Francisco cogió un día a este niño de ocho años que estaba a punto de dejar Ecuador para reencontrarse con el resto de su familia en Valencia, y le explicó que es importante conocer la historia de un país para entender a su gente. “Tienes que conocer la historia de la tierra que pisas”, le dijo. Y, ya puestos, le inculcó el valor de los libros.
No olvida su llegada a València. La imponente Ciudad de las Artes y las Ciencias, que parece estar hecha de cáscara de huevo, y la percepción de que, recién salido de Sangolquí, un lugar de casas chicas, se encontraba en una ciudad cosmopolita, muy moderna y con edificios muy grandes. “Me encantó la ciudad. Al principio fue un poco difícil porque éramos extraños y la gente te rechaza, es lógico”. Eso se llama racismo, pero en Michael, todo bondad, no hay rencor. “Tuve suerte porque me adapté enseguida y encontré buenos amigos. Yo llegué a Patraix y estudié en el colegio Rodríguez Fornos hasta primero de la ESO. En segundo nos vinimos a Alfafar y desde entonces estudié en el María Inmaculada. Cuando acabé, necesitaba trabajar, hice un FP de electricidad, luego hice el superior de Robótica y al final decidí aventurarme y estudié Diseño de Producto en Castellón”.

- Foto: KIKE TABERNER
Poco a poco fue encontrando su lugar. Un master de diseño gráfico en Barreira, hace un par de años, le reafirmó en su nuevo camino. Ahora trabaja por su cuenta y se reencuentra con su pasión de niño y adolescente por el dibujo, grafitti: ilustraciones, letras, fascinación por las pegatinas. “Mi padre trabajaba entonces para las últimas discotecas de la Ruta del Bakalao. Eran los años 2000 y hacía las pegatinas de Masías, Bananas, The Central, Rockola, José Coll…. Yo, al principio, me dediqué al ‘branding’, que es lo que más me gusta, también algo de cartelería de teatro. Estoy en una asociación de Benetússer y pude hacer teatro. Ahí empecé a colaborar con el mundo de la cultura del pueblo. Pero sobre todo hacía marcas. La ilustración era algo más personal, un lugar dónde expresarme”.
Tierra de colibrí
Atrás quedó atrás su país, su tierra de haciendas y trabajadores del campo. Allá parece que quedó también su acento. Aunque a ratos, según qué expresiones, aún asoma. Sus padres eligieron un camino y ahora su hijo, al que pusieron Michael influido por los ídolos de los 90 -Michael Jordan, Michael J. Fox, Michael Jackson…- forma parte de una segunda generación de inmigrantes que ya se sienten más de aquí que de allá. Aunque Michael no renuncia a sus raíces y, como en un ejercicio de afirmación, se ha tatuado en un brazo a una mujer andina junto a un colibrí, el ave que abunda, rica en variedades, en Sangolquí, donde tienen hasta un monumento.
Michael y su brazo tatuado estaban en casa el 29 de octubre. Este hombre de 34 años se había quedado a cargo de sus dos sobrinos, de 6 y 11. Su padre había salido para llevar a su hermana al Hospital Doctor Peset. Su novia, Tiffany, trabajaba en una tienda de Orange en Benetússer, pero como no paraba de irse la luz, por miedo a no poder bajar la persiana, decidieron irse poco después de las siete de la tarde. La chica vio que ya había un poco de agua antes de llegar a casa y llamó a Michael, que se asomó a su calle y la vio completamente seca. A Tiffany, a los 15 minutos, el agua ya le llegaba por la rodilla.
Este ecuatoriano de alma buena activó su modo protector. Michael acució a su chica para que se metiera en casa rápidamente y le dijera a todo el mundo que buscara un lugar elevado. Luego llamó a su madre, que trabaja en Rafelbunyol, y le advirtió de que no entrara en el pueblo, que se fuera a casa de la tía, en Patraix. A su padre aún le dio tiempo de comprar el pan y subir a casa. Luego ya vino el horror. “En 20 minutos todo se llenó de agua, que arrastró los coches y se formó un tapón junto a las vías del tren. Aún había gente andando por la calle. Mi novia decía que en su pueblo el agua se había llevado ya todos los coches”.
Michael y su padre estuvieron hasta las dos o las tres asomados al balcón, disimulando el nerviosismo y la angustia para tranquilizar a los niños. El hombre tiene 64 años y en Ecuador ya vivió desastres naturales en una ciudad rodeada de volcanes y donde los terremotos son habituales. Pero ni ellos ni nadie estaban preparados para algo así de salvaje. Días después, Michael se pondría frente al ordenador y dibujaría una lámina con varios coches apilados y los ruidos de esa noche que le taladraron la cabeza: Crash, Mamá, Aguanta, Ayuda, Boom!!
El impacto del pueblo arrasado
A las siete de la mañana abrió los ojos. Su padre ya no estaba. Él salió detrás y se quedó en mitad de la calle como el resto de los vecinos: con la boca abierta, pasmados, desorientados. No sabían si ir o venir. “Te encontrabas con gente que venía de la pista de Silla después de tirarse cuatro horas caminando”. Después de callejear, de ponerse perdido de agua sucia, de ir esquivando los coches tirados por todas partes, encontró a su padre. El hombre, ese serigrafista valiente que dejó Ecuador cuando cambió el valor del dólar para proporcionarle una vida mejor a su familia, estaba desolado porque, después de muchos años trabajando y ahorrando, había conseguido comprarse, con vistas ya a la jubilación, el primer coche de su vida con cero kilómetros. Pero el coche ya no estaba. Se lo llevó el agua maldita. Y sí, nos han repetido como un mantra que en esta riada que se ha cobrado más de 220 vidas, lo material no es lo importante, Pero sí lo es. Claro que lo es.
Y también es importante el banco de madera de Parque Alcosa donde Michael iba de adolescente a pasar las tardes de verano con sus amigos y que ha desaparecido. Y es un simple banco. Nada más. Pero es su banco. Un banco donde rio con sus colegas. Un banco donde se enamoró de la chica que pasaba por allí cada tarde. Un banco donde fue descubriendo lo que era un barrio obrero. Es el banco de su vida. Claro que es más importante que su madre esté viva, pero el banco, para Michael, para todos su amigos, también era importante.

- Foto: KIKE TABERNER
Luego fue guiando a su padre por las calles. Allí les llegó el olor a gasolina, el tufo a aceite, las fugas de gas… Su hermana logró llegar hasta el pueblo y se llevó a sus hijos y a su padre. Michael se quedó. El sentía la necesidad de permanecer allí, en su pueblo, junto a su gente. Lo recuerda y se emociona. Como todos los que recuerdan ese día. Todos los que no consiguen olvidar el ruido horroroso de esa noche. Ni la desolación de las dos o tres mañanas siguientes, cuando despertaron y comprobaron que seguían solos, abandonados por unos y por otros. “Los primeros días hubo mucha tristeza, muchas lágrimas. Se perdieron negocios de oficios que los mantenía una última persona. Eso es duro. Ahora, tres meses después, me gusta darles las gracias a los que han vuelto”. A ellos les sorprende. Pero, en realidad, son las personas que han logrado reponer el mundo que conocía Michael. Su mundo. Su pueblo. Su hogar. “Esto se supone que era mi refugio, el lugar al que volver. Aunque también hay muchos que no van a volver a abrir”.
Lo peor, al principio, fue sentirse abandonados. “Daba mucha rabia y, emocionalmente, no sabías si reír, si llorar, si ser fuerte… Eran muchas emociones demasiado juntas. Había mucha faena por hacer pero no sabíamos por dónde empezar. Todos bajábamos con mucha voluntad de ayudar pero faltaba organización. Siempre daba la sensación de que hacías muy poco”.
Lo más emocionante fue la llegada de los voluntarios. “Es algo que los del pueblo no olvidaremos en la vida. Ese momento en el que vimos que venía un mar de gente. No sabíamos qué pasaba. Entonces nos dijeron que la pasarela estaba repleta de voluntarios que venían a ayudarnos. Nos tuvimos que sentar y asimilarlo porque era algo increíble”.
El azulejo de recuerdo
Michael vivía obsesionado por ser útil. Y entonces cayó en la cuenta de que, como había encontrado un camino para ir a ver a su novia a Benetússer, podía hacer de guía a los militares que querían llegar a una calle concreta, o a la gente que quería alcanzar la casa de unos familiares, o el que quería llevarle unos medicamentos a una mujer mayor que no podía, y que no debía, salir de casa. “Y esa fue mi función”.
A las dos semanas entró en casa y cerró con llave Necesitaba parar. En una caja tenía 98 azulejos. Los miró y se acordó de sus visitas a València -nunca olvidó el consejo de su tío de conocer la tierra que pisas- para ver los azulejos que colocó la gente para saber hasta dónde llegó la riada del 57. “Yo sabía que entonces la gente marcaba con carbón hasta dónde había llegado el agua. Y en aquella época había más gente que trabajaba con cerámica y se hicieron esos azulejos. Ya sabía dónde estaban colocadas y me gustaba ir a verlas. Así que sentí que necesitaba hacerlo. Hice un diseño lleno de simbología. Represento el barranco, la pasarela con la gente cruzando, los niveles de fango con diferentes tonos y un guiño a la senyera y la frase de aquellos azulejos del 57: ‘Fins ací va arribar la riuà’. Y quise, además, moverlo como en 1957, sin redes sociales, solo con el boca a boca. Iba a los sitios, quería conocer a las personas. Mucha gente lo quería regalar. De 98, a día de hoy, ya he repartido casi 700 por todos los pueblos del sur. Sé que en Catarroja hay unas barracas en las que han colocado el azulejo junto al del 57 y quiero ir a verlo”.

- Foto: KIKE TABERNER
Ahora ya quiere ir a lo grande y promocionar su producto por @maikecu, su cuenta de Instagram. “Todo lo he reinvertido para hacer más azulejos y así poder llegar a más pueblos y a más gente”. El reparto lo hace en una bicicleta azul celeste que le regaló una asociación después de que él perdiera la suya plegable. Pero se ha tomado un descanso porque esos encuentros con la gente le estaba afectando mucho psicológicamente. La mochila de las emociones empezaba a desbordarse. “Mi novia, además, vivió una situación muy traumática porque intentó ayudar a una familia de un bar, pero se rompió la cuerda cuando iba a subir la primera persona, que era una niña, y la encontraron al tercer día a varios kilómetros. No estamos preparados para esto. Yo le digo que pudieron rescatar a la madre y al hermano pequeño. Pero todos se quedaron un poco apagados. Aún no están preparados todavía para hablar con un psicólogo. Yo mismo quiero ir a uno porque ese día se vivieron tantas cosas que fue increíble. La gente necesita contar su historia”.
Son demasiados golpes. Tampoco olvida el día que saludó a unos andaluces que habían venido a ayudar y que perdieron a un compañero porque se derrumbó una escalera en Benetússer. Una hora antes había estado hablando con ellos. “Eso es muy duro”. O el primer día que fue a Paiporta y descubrió que había pueblos afectados y pueblos arrasados. “Cuando llegué al pueblo se me cayó el alma a los pies”. Un mes tardó en atreverse a ir a Parque Alcosa, en pasar por donde estaba el banco. Por eso llegó un día que necesitó volcarlo todo en un azulejo y distribuirlo por toda l’Horta Sud. “No sé. Me gustaría pensar que dentro de 40 años la gente pueda ver estos azulejos puestos como yo veo los de València del 57”.