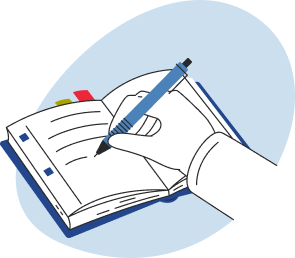VALÈNCIA. Unas semanas atrás le pedían al comisionado del Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, una definición sobre «a qué juega València»; cuál es su modelo. La pregunta era del podcast de la editorial de ensayos Arpa (con sede en Barcelona), y Boira hacía un intento de síntesis a partir del turismo. Del viaje desde aquella definición que a finales de los sesenta el autor inglés Kenneth Tynan hizo de la ciudad, señalándola como Capital Mundial del Antiturismo, hasta convertirse en un destino boyante. «En València se posa una fealdad ruidosa (...). Algunas personas se van de vacaciones para conocer a extraños, otros van para encontrarse a sí mismos. Para este último grupo, València, capital mundial del antiturismo, es el escondite que buscan», escribió Tynan.
Cómo se ha pasado de aquello a esto (cerca de 5,6 millones de pernoctaciones en 2023, más de nueve millones de pasajeros en el aeropuerto de Manises) puede explicarse desde dentro o desde fuera. En términos de mercado, València se reformuló a partir de la búsqueda de reconocimiento exterior, y lo obtuvo. Su modelo ha sido un éxito. Por tanto, hay una carga de méritos propios y de habilidad para entender el porvenir de ciudades en su mismo rango jerárquico. Pero habría que matizar la soberanía de las ciudades para definir su propia oferta: especialmente sucedió por una corriente global que cambió las cosas a un ritmo como pocas veces habían cambiado. València estaba en el lugar adecuado, en el momento preciso.
Las costuras que delimitaban los centros urbanos estaban a punto de estallar. Fuera corsés. El tránsito iba a reventar los límites. El mercado aéreo de la Unión Europea alzó el vuelo de la desregulación a mediados de los noventa. Las compañías podrían trazar a conveniencia sus propias líneas entre ciudades. Los vuelos de bajo coste acababan de nacer. Ryanair, donde un joven Michael O’Leary había pasado de contable a consejero delegado, lo celebraba saliendo a bolsa, comprando 45 nuevos Boeing 737-800 y vendiendo sus billetes por internet. Pretendía abaratar los costes fulminando a los intermediarios (agencias, comisiones, ciudades). En el curso del 2000 hacia 2001, y partiendo de cero, el 75% de sus billetes pasaron a venderse por web. No es un cambio de formato; es un cambio de comportamiento. Fue un parteaguas para el funcionamiento de las urbes.
Pronto se verían los efectos. En 1998, tomando a España como ejemplo, llegaron casi 42 millones de turistas. En 2017 más de 82. No se trata de ninguna excepción ibérica. A nivel global, en 1998 se dieron cerca de 600 millones de viajes turísticos, en 2012 ya eran 1.035 millones y en 2019 se alcanzaron los 1.500. En apenas dos décadas, el número de turistas aumentó casi en mil millones. Uno de cada siete humanos realiza viajes internacionales. En 2002 la terminal de Manises apenas veía pasar a 2,2 millones de viajeros; en 2023 se rozaron los diez. ¿Estaba preparada la ciudad para un cambio tan inmenso, tan abrupto, en tan poco tiempo? Es más, ¿estaban preparadas las ciudades como la nuestra para plantearse sus efectos (los beneficiosos y los no tan beneficiosos)? Claro que no: ¡nos estaba tocando el Gordo y debíamos poner cara de afortunados!